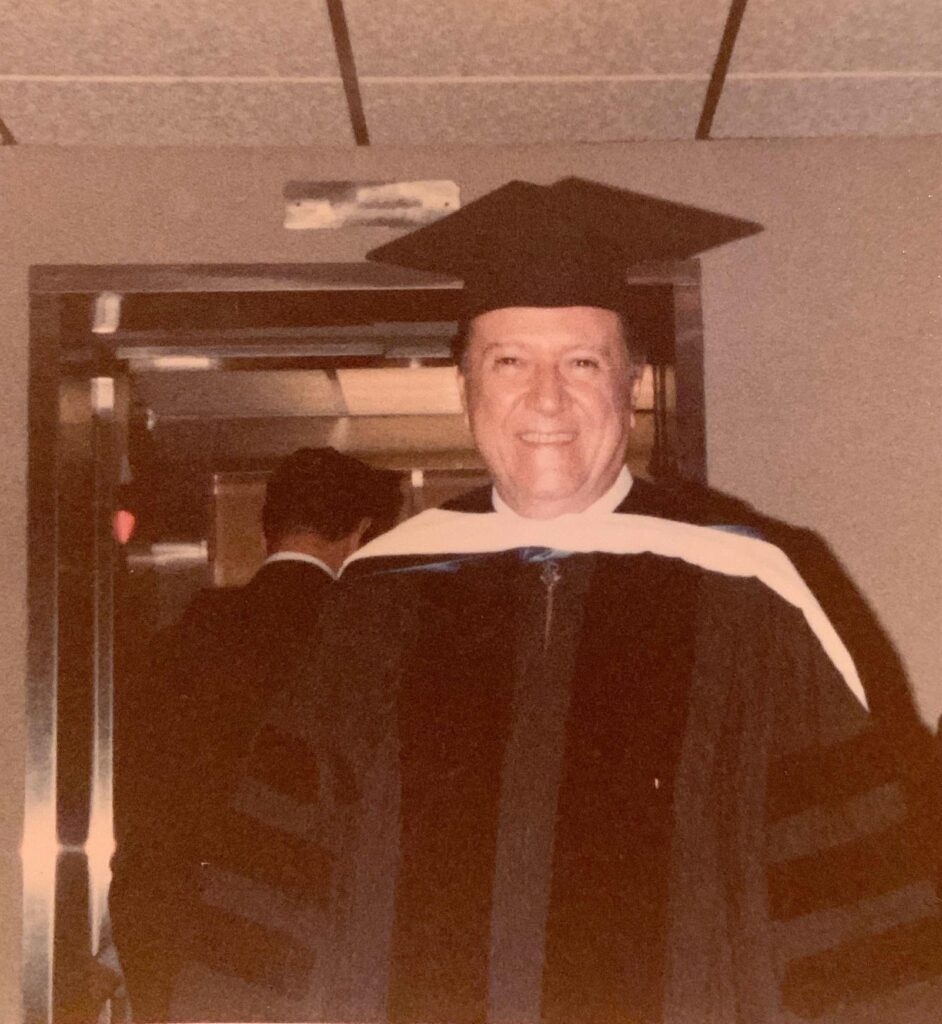
Las relaciones entre los Estados Unidos y Latinoamérica en la década de los ochenta
Discurso de Rafael Caldera en la Universidad Internacional de Florida al recibir el grado de Doctor Honoris Causa, el 15 de diciembre de 1979. Versión original en inglés.
Con el más profundo reconocimiento recibo la alta dignidad que en forma tan espontánea y generosa me ha conferido la Universidad Internacional de Florida al otorgarme su grado de Doctor Honoris Causa. Sé que este gesto está inspirado en el noble deseo de estrechar los vínculos de amistad y de fomentar el intercambio –en los más altos planos del espíritu– entre la gran nación de los Estados Unidos de América y las Repúblicas Latinoamericanas, entre las cuales ha sido escogida Venezuela en la ocasión presente para testimoniarle a través de uno de sus hijos la simpatía y la alta estima que merece, como cuna de libertadores en los días gloriosos de la lucha por la Independencia y como ejemplo de institucionalidad democrática en estos tiempos erizados de dificultades para el hemisferio y para el mundo.
Y es, precisamente, ese tema, el de la amistad que debe fomentarse entre el Norte y el Sur de este hemisferio, el de las relaciones interamericanas en la década de los años ochenta que ya está próxima a empezar, el que se me ha pedido desarrollar en este acto de commencement, en el cual reciben su grado universitario centenares de estudiantes que son ejemplo de una juventud dispuesta a conquistar, mediante el trabajo dirigido y estimulado por la inteligencia, un destino mejor.
Estoy profundamente convencido de que el establecimiento de una verdadera amistad –amistad entre iguales, amistad constructiva y armónica, amistad fundada sobre bases nuevas y sólidas– es una necesidad inaplazable, no sólo para el hemisferio, sino, en términos amplios, para el mundo. Voces autorizadas lo han reconocido así a un lado y otro del Río Grande. Aquí, en los Estados Unidos, no sería ocioso recordar el testimonio de uno de los líderes políticos con mayor talla de estadista, cuyo fallecimiento revistió caracteres de una verdadera pérdida nacional: el ex Senador y ex Vicepresidente Hubert H. Humphrey. En un memorable artículo, publicado en la revista Foreign Affairs en 1964, dijo lo siguiente: «Al presidente Kennedy se le admira por abrir una nueva era en las relaciones entre los Estados Unidos y la América Latina, no principalmente porque prometió asistencia material, sino porque promovió comprensión y respeto por el pueblo latinoamericano, por su cultura y muchas de sus tradiciones. Él no consideró al pueblo latinoamericano como inferior ni pensó que la solución de sus problemas era una ciega imitación de los Estados Unidos. Es esta actitud de comprensión y respeto la que debe penetrar no sólo a nuestro liderazgo, sino a nuestra sociedad entera. Esto no será fácil de realizar, porque la mayoría de los adultos de este país fueron educados en escuelas donde la mayoría aplastante de los libros de texto y de referencia ignoraban a la América Latina o reflejaban una actitud paternalista hacia la América Latina».
Su referencia al presidente Kennedy fue sin duda muy afortunada, porque tanto aquél como el presidente Franklin D. Roosevelt con su tesis de la política de «buena vecindad», supieron expresar, por una parte, la prioridad de las relaciones interamericanas, y a la vez interpretar el sentimiento de los pueblos latinoamericanos, que como dije ante sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos, en la visita de Estado que realicé en 1970, saben poner su dignidad por encima de su necesidad.
Amistad entre iguales, he dicho: iguales en personería jurídica y moral, iguales en dignidad y decoro, iguales en cuanto la igualdad excluye todo nexo de subordinación. Pero, de acuerdo con las normas de la justicia social, que del plano de las relaciones entre individuos o grupos sociales debe pasar también al plano de las relaciones internacionales, deben tener conciencia de que existe una desigualdad de riqueza, una desigualdad de poder, una desigualdad en el grado de desarrollo, lo que exige que en las negociaciones y acuerdos se reconozca que aquel que tiene mayor poder, más avanzado grado de desarrollo o una mayor suma de riqueza, no adquiere por ello un título de preeminencia, sino, por el contrario, está obligado a más, para que cada uno pueda lograr el objetivo de asegurar a su pueblo una vida humana y entre todos armónicamente se puedan conseguir los fines de la comunidad internacional.
Sería inútil y necio pretender que las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina han sido siempre fáciles y justas; en el propio momento en que vivimos, pareciera más fácil sembrar suspicacias, reservas y resentimientos; tanto en el ánimo de los pueblos latinos, que se sienten víctimas de la prepotencia y de la explotación, como de parte del pueblo norteamericano, que se queja de ser mal interpretado, de achacársele la culpa de todo lo que ocurre, así sea imputable a los propios afectados y de no estimarse los esfuerzos que realiza para cooperar a la solución de problemas ajenos. Los norteamericanos tienen una virtud: la de escuchar lo que de ellos se dice y hasta solicitar que se les expresen con franqueza todos los reparos a su conducta. Pero se les hace difícil aceptar que sean ciertas todas las imputaciones que se les formulan a diario. En ello no les falta razón. Pero su disposición para escuchar y la inclinación de los latinoamericanos a soltar sin reservas todo lo que llevan por dentro, abre el camino para el diálogo, asegurando el requisito más importante para que el diálogo pueda conducir a un resultado favorable, a saber: la sinceridad.
Estamos en la puerta de un nuevo decenio. 1980 nos acerca al medio siglo del descubrimiento de América y a la iniciación del tercer milenio de la cristiandad. El año 2000 se ha convertido en punto de referencia para la realización de aspiraciones fundamentales de la humanidad. La década que va a comenzar responde al tercer decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo. El diálogo entre los Estados Unidos y América Latina es quizás aquél en que se encuentran más cerca geográficamente y más interpretadas cultural y económicamente dos regiones del mundo, representativas del desarrollo y del sub-desarrollo. El diálogo entre una y otra región está en el sector más característico del diálogo Norte-Sur. Lo positivo de ese diálogo, abriría para el mundo, firmes y claras esperanzas; su fracaso cerraría el paso a los anhelos de lograr armónicamente en el mundo la rectificación del orden político y económico internacional.
La América Latina, en general, aspira a que a partir de 1980, como lo recomendaba en 1964 y en otras muchas ocasiones el extinto Vicepresidente Humphrey, se asigne al área por parte de los líderes y del pueblo de los Estados Unidos, la debida y necesaria prioridad. En numerosas ocasiones se ha dicho que la América Latina ha constituido para los Estados Unidos una especie de patio de atrás: hay que mantener el frente de la casa y sus principales corredores y salas en las mejores condiciones, pero la preocupación a veces no alcanza hasta la parte posterior. También se ha dicho que América Latina ha sido considerada por los Estados Unidos como una esposa fiel, cuya lealtad está asegurada, mientras que las atenciones se destinan a amantes caprichosas cuya benevolencia se quiere conquistar. Puede que haya algo de exageración en estos dichos: pero reflejan gran parte de la realidad. La prioridad que reclamaba Humphrey, para la cual invocaba la aguda perspicacia de estadista del desaparecido presidente John Kennedy, constituiría sicológicamente una apertura para tratar las cuestiones pendientes y para resolverlas con buena voluntad.
El mundo está convulso. Lo que ocurre en Irán sume en angustia a todos los seres pensantes en los diversos continentes. Se siente la necesidad de asegurar de nuevo conquistas obtenidas por la humanidad, como el de las prerrogativas diplomáticas que aseguran la posibilidad de discutir entre las naciones, aun en medio de intereses encontrados y a pesar de las diferencias, aún las más profundas.
Los Estados Unidos, en su condición de potencia mundial, están permanentemente afectados por lo que ocurre en cualquier lugar, por remoto que sea, y las situaciones que se crean frente a sus embajadas sirven como un termómetro que marca la temperatura ambiental. Pero ese carácter universal de la política norteamericana no puede ni debe cegarla en cuanto a la urgencia de establecer anales para analizar y resolver en la forma más satisfactoria posible los problemas hemisféricos y para trasmitir a todos los habitantes del Norte y del Sur de esta América que Colón descubrió hace ya casi cinco siglos, la confianza de que cada uno es respetado plenamente en su derecho, de que cada uno ejerce a plenitud su soberanía para regular sus propios asuntos, sin mengua de que al mismo tiempo todos cooperen, cada uno en la medida de sus capacidades, para garantizar a la generalidad de sus habitantes la posibilidad de una vida humana, decorosa y sana, sin obstáculos que se opongan a su constante superación.
Así como en otros lugares, en nuestro Continente se observan también síntomas que reclaman inmediata atención. La fiebre sube en algunos momentos en la columna de mercurio para poner de manifiesto las perturbaciones internas. Las aguas del Caribe, siempre turbulentas, se mueven con creciente agitación. Los países del Cono Sur continúan alejándose de los sistemas políticos de vida civilizada que le dieron la más alta calificación para encabezar nuestra familia de pueblos. El Brasil, inmenso y complejo, en medio de los pasos que da para enrumbarse de nuevo por los caminos de la institucionalidad democrática, deja ver lo intrincado que se hace el proceso después de que se han rebasado los parámetros que delimitan la acción del poder público en el Estado de Derecho.
No se debe negar, sin embargo, que se han dado y se están dando pasos reveladores del propósito de lograr duraderos entendimientos. Los tratados de Panamá, sea cual fuere el juicio que un análisis exigente, animado por el sentimiento patriótico, pueda formular desde un lado u otro de las partes en negociación, constituyeron un adelanto indiscutible, como lo constituyen también las manifestaciones del deseo de asegurar en todos los países un mayor respeto por los derechos humanos. Las posibilidades, en consecuencia, lejos de estar cerradas, debemos considerarlas abiertas. Quienes estamos convencidos de que el diálogo, recíprocamente respetuoso y sinceramente interesado en alcanzar los objetivos que aseguren una verdadera amistad, no sólo es posible sino necesario, debemos contribuir a forjar una disposición recíproca para el entendimiento, no sólo en los líderes, sino en los pueblos, ya que jamás debemos olvidar que en el sistema democrático son y han de ser los pueblos los que digan la última palabra.
La América Latina está urgida de realizar en un plazo muy breve programas de desarrollo que ofrezcan a sus poblaciones urbanas y rurales la aptitud de vivir como seres humanos y de satisfacer mediante su trabajo sus necesidades más importantes, materiales y espirituales. La idea falsa e injusta de que nuestros problemas son consecuencia de nuestra pereza y de nuestra incapacidad, debe ponerse a un lado para precisar y valorar los obstáculos que no sólo retardan sino que amenazan con hacer imposible nuestra satisfacción y nuestro progreso. La supuesta inferioridad de los latinoamericanos ha sido muchas veces desmentida. No voy a recordar aquí el alto grado de desarrollo en los niveles de la cultura superior que alcanzaron nuestros países en la etapa colonial, ni la brillante pléyade de hombres y mujeres que realzaron la calidad de nuestra gente en los días gloriosos de la Independencia. Remitiéndome a un ejemplo más inmediato y actual, aquí mismo, en el Estado de Florida, existe un testimonio diario de la idoneidad, de la inteligencia y del espíritu de empresa que numerosos latinoamericanos, entre ellos millares y millares de cubanos, empujados a la diáspora por la situación política de su país de origen, han demostrado para competir y vencer en la dura lucha por la vida.
Lo cierto es que, mientras las antiguas colonias inglesas, limitadas originalmente a un territorio relativamente discreto sobre las costas del Atlántico e inspiradas por la economía inglesa lanzada de lleno a la revolución industrial, mantenían su unidad política y a través de ella aseguraban su desarrollo económico, las antiguas colonias españolas, en un espacio muy extenso y en momentos en que la madre patria vivía inequívoca etapa de decadencia, pagaban todo el precio que fuera necesario para asegurar la autonomía de estados separados y no atribuían la debida importancia a los imperativos económicos que llevaba consigo esa nueva etapa de la humanidad.
Como se ha dicho muchas veces, mientras se consolidaban los Estados Unidos del Norte, se atomizaban los Estados Desunidos del Sur. En la hora actual, la industria se encuentra en un grado de sofisticación tecnológica y de automatización tal, que requiere de cantidades muy grandes de capital para ofrecer empleo estable (bien remunerado, eso sí) a un número cada vez menor de personas, lo que veda absolutamente a los países en vías de desarrollo atravesar las etapas que condujeron durante dos siglos a las naciones más adelantadas al grado actual de industrialización.
Los latinoamericanos no podemos ni debemos, ni queremos, lograr industrialización a través del sacrificio de normas de justicia reconocidas hoy en todas partes. Es bien sabido que la Revolución Industrial impuso a los trabajadores jornadas increíblemente largas, menospreció las leyes del descanso y la protección que sólo más tarde pudo ofrecer la Seguridad Social. Usó, en términos reprobables, el trabajo de la mujer y el de los niños, y aseguró en su provecho a precios viles las materias primas y la mano de obra de países sujetos a un régimen colonial. Nada de eso es posible, ni deseable, ni aceptable en la hora en que vivimos. El proceso de desarrollo en nuestros pueblos es más difícil de conquistar porque tenemos que llenar condiciones que en otros tiempos se menospreciaban. No estamos seguros, tampoco, de que nuestro objetivo deba ser la repetición o el calco de la economía de los países más avanzados de nuestro tiempo: nos motiva encontrar un modelo de sociedad donde la calidad de vida sea alta, donde las posibilidades se distribuyan equitativamente entre todos y donde podamos ofrecer a las familias un apreciable nivel de felicidad y bienestar.
Es evidente que para ello necesitamos capital, provisto en cantidades suficientes y en condiciones razonables. Los Estados Unidos pueden proveerlo, ya que han logrado una disponibilidad de capital mayor que cualquier otra nación de la tierra. En 1970 me atreví a recordar a los Senadores y Representantes de este gran país, que un pueblo que fue capaz de llegar a la luna no puede ser incapaz de realizar el esfuerzo necesario para facilitar a países amigos la posibilidad de una vida decente y humana. Las cantidades son muchos menores de las que ha requerido el programa espacial y constituyen sólo una fracción de lo que una situación mundial tensa impone en materia de gastos de guerra. Y esa inversión no se pide a título gratuito: ella no sólo será recompensada por la paz, el progreso y la cooperación internacional que debe producir, sino que desde el punto de vista estrictamente financiero, puede ser compensada por un interés equitativo y por un grado razonable de amortización. Nuestros países tienen mano de obra en abundancia, tanta que penetra por sobre las barreras policiales y legales hacia los centros de mayor fluidez económica; necesitan de capital y técnica: el suministro del primero en condiciones que puedan considerarse satisfactorias y la transferencia de tecnología, para que su rendimiento se asegure en los propios lugares donde ha de realizarse la actividad económica son objetivos de este diálogo entre Estados Unidos y América Latina que ardientemente deseamos, como lo son, en general, del diálogo Norte-Sur que a través de largas deliberaciones llevadas hasta hoy con poco éxito, se realizan en la búsqueda de un nuevo orden mundial.
Sé que hablar de un nuevo orden económico, que cambie muchas de las condiciones actuales, tiene que encontrar resistencias en los más favorecidos de la actual situación. Pero el meollo del asunto está en el convencimiento de que algunos sacrificios inmediatos repercutirán en grandes beneficios para todos, en una perspectiva duradera. Cuando comenzó a hablarse de Justicia Social en siglos precedentes, fue muy grande la resistencia para aceptar este nuevo concepto. Parecía absurdo el que se abandonaran los términos de una igualdad matemática entre partes que negociaban un contrato y que por el hecho de haber tenido mejor fortuna y de haber logrado mayores proventos en una despiadada competencia económica, los más ricos tuvieran que asumir mayores cargas y pagar a los menos favorecidos prestaciones o indemnizaciones que no derivaban de la falta de aquellos sino de las exigencias de la realidad social. Los primeros planteamientos de los organismos sindicales, así fueran solamente para demandar la limitación de la jornada a ocho horas, que se convirtió en la gran bandera universal de los derechos del trabajador, parecían constituir un atropello a las reglas jurídicas establecidas a través de los tiempos. Hoy los empresarios reconocen y proclaman el derecho de los trabajadores a progresar continuamente y lo aceptan, aun dentro de incomodidades a veces excesivas, ante las cuales formulan quejas a veces justificadas, para que la producción constituya un proceso cuyos resultados favorables alcancen en la mayor medida, no sólo a sus propios participantes sino a toda la comunidad.
La Justicia Social, enseñoreada ya en los círculos del derecho interno, debe ser admitida y recibida como elemento fundamental en las relaciones entre los países. Si la Justicia Social en campos como el Derecho del Trabajo, en lo interno de cada país, impone una serie de cargas y de obligaciones a la parte más favorecida económicamente, la Justicia Social Internacional ha de imponer, y éstos las han de aceptar de buen grado, condiciones y cargas mayores a los países mejor dotados, para hacer posible el desarrollo de los países menos favorecidos y lograr en niveles adecuados los fines de la comunidad internacional. Las materias primas producidas por los países en vías de desarrollo han de encontrar mercados lo suficientemente estables como para proteger a quienes las ofrecen contra alternativas cíclicas que puedan producir efectos catastróficos, y las manufacturas de los países en vías de desarrollo deben encontrar acceso conveniente a los grandes mercados. Esto, que en la esfera mundial se ha venido planteando en las diversas sesiones del diálogo Norte-Sur, debe constituir un objetivo a lograr en el diálogo que tanto nos interesa entre la América del Norte y la América del Sur en la década de los años ochenta.
Se ha achacado a los Estados Unidos en su política interamericana, el haber jugado con frecuencia a la desunión entre los países del Sur para mantener su hegemonía. Aunque no siempre sea totalmente cierto aquello que se dice, no se puede negar que esta afirmación se basa en hechos reales. Cuando se ha actuado así, no se ha servido a los mejores intereses de los Estados Unidos. Para los Estados Unidos ha de ser favorable la existencia de una América sanamente integrada, armónicamente guiada, en una atmósfera de mutua comprensión y respeto. La multilateralidad, la favorable disposición hacia la integración latinoamericana, favorecen a los Estados Unidos porque les ofrece un interlocutor válido con el cual negociar y realizar acuerdos favorables para ambos y para el mundo entero, en vez de mantenerse en una interminable y complicada serie de infructuosas conversaciones con numerosos y contradictorios Estados.
Por otra parte, los Estados Unidos han demostrado indiscutible aptitud para llevar relaciones con regímenes políticos orientados por signos diferentes. El objetivo común, sin duda, ha de ser el de favorecer en cuanto sea posible el establecimiento y vigorización de las instituciones democráticas en todo el Hemisferio; las corrientes políticas que dentro de una concepción pluralista contribuyan a ello, han de ser para los Estados Unidos interlocutores estimables, con el debido acatamiento a las preferencias soberanas de los pueblos. La experiencia de Venezuela, en cuanto pueda servir para aclarar posibilidades de países hermanos, ha venido a demostrar que el pluralismo ideológico y político es un sistema conveniente para el ejercicio de las libertades, el análisis de los problemas y la dirección de los gobiernos en el ámbito doméstico e internacional.
Toda la riquísima experiencia a que me he referido abona la posibilidad de un diálogo fructífero, para lograr relaciones óptimas entre los Estados Unidos y América Latina en la década de los años 80. Yo he sido y sigo siendo optimista, sin que ello impida el que me dé cuenta de los obstáculos que hay que remover. Esta posición personal estoy seguro de que no es mía sola, sino que es una simple repetición de la que tienen muchísimas personas, tanto en el Sur como en el Norte del Hemisferio.
El Estado de Florida, por circunstancias geográficas e históricas, ha venido a constituirse cada vez más en un punto de encuentro donde anglosajones y latinos concurren y cooperan en la búsqueda del bienestar común. Ya sé que, tratándose de seres humanos, ese intercambio tiene a veces aristas conflictivas, diferencias de puntos de vista que ocasionalmente se endurecen, y sería imposible pensar que así no fuera; pero lo importante es que todo aquello que es diferencial y que tiende a convertirse en conflictivo puede superarse y se supera. Y de esta convivencia que integra en una común voluntad a estos dos grandes caudales humanos, puede y debe ayudar a obtener el éxito anhelado en las relaciones de los dos pueblos, ubicados geográficamente en el Norte y el Sur.
Esta Universidad lo entiende así. Su nombre y su existencia lo demuestran. Lo demuestra también la generosidad con que me ha invitado y me recibe, como un ciudadano de América Latina, en esta oportunidad feliz en que obtienen su grado universitario jóvenes conscientes de lo que exige la nueva hora de la humanidad en que le va a corresponder actuar. Esas promociones tienen una especial responsabilidad y abrigo la convicción de que sabrán cumplirla. Y estoy seguro también de que esta institución universitaria seguirá difundiendo su mensaje, propagando e intensificando su obra y contribuyendo en los más altos niveles del pensamiento y de la técnica a esa meta que tanto nos entusiasma y nos inspira, de lograr una nueva amistad, una amistad sincera, una amistad fecunda entre los pueblos de las dos Américas, para que armónicamente relacionadas y comprometidas solidariamente en la lucha por la libertad y la justicia puedan prestar una contribución cada vez mayor al servicio de la humanidad.
