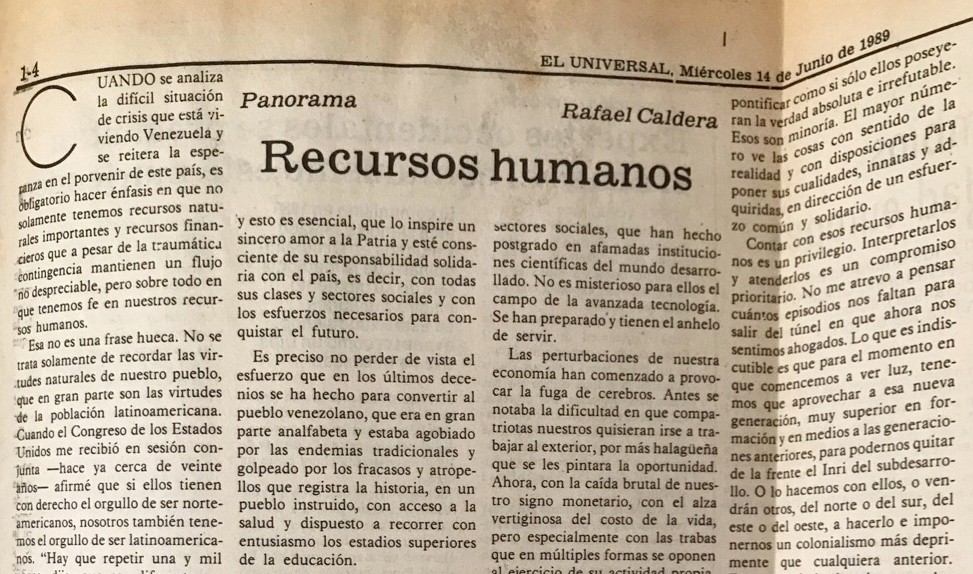
Recorte de El Universal del 14 de junio de 1989 donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.
Recursos Humanos
Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 14 de junio de 1989.
Cuando se analiza la difícil situación de crisis que está viviendo Venezuela y se reitera la esperanza en el porvenir de este país, es obligatorio hacer énfasis en que no solamente tenemos recursos naturales importantes y recursos financieros que a pesar de la traumática contingencia mantienen un flujo no despreciable, pero sobre todo en que tenemos fe en nuestros recursos humanos.
Esa no es una frase hueca. No se trata solamente de recordar las virtudes naturales de nuestro pueblo, que en gran parte son las virtudes de la población latinoamericana. Cuando el Congreso de los Estados Unidos me recibió en sesión conjunta –hace ya cerca de veinte años– afirmé que si ellos tienen con derecho el orgullo de ser norteamericanos, nosotros también tenemos el orgullo de ser latinoamericanos.
«Hay que repetir una y mil veces –dije– que ser diferente no implica ser mejor ni peor. Los latinoamericanos tenemos nuestra propia forma de vida y no queremos adoptar servilmente las formas de vida que prevalecen en otras partes. Tenemos un fiero amor a nuestra independencia; ponemos nuestra dignidad por encima de nuestras necesidades. Para nosotros, como para ustedes –según lo han demostrado en los momentos decisivos de su historia– los valores del espíritu privan sobre los intereses materiales».
Pero no basta la calidad reconocida del material para afirmar que podemos contar con esos recursos para superar la coyuntura. Es necesario que esa materia prima se encuentre en condiciones de afrontar los riesgos y exigencias que plantea el desarrollo, aumentados considerablemente en la emergencia creada por el peso del servicio de la deuda externa y por el paquete de medidas adoptadas por el Gobierno en el orden de las recetas del Fondo Monetario Internacional.
Se necesita que ese material humano esté calificado científica y técnicamente; se necesita, además, y esto es esencial, que lo inspire un sincero amor a la Patria y esté consciente de su responsabilidad solidaria con el país, es decir, con todas sus clases y sectores sociales y con los esfuerzos necesarios para conquistar el futuro.
Es preciso no perder de vista el esfuerzo que en los últimos decenios se ha hecho para convertir al pueblo venezolano, que era en gran parte analfabeta y estaba agobiado por las endemias tradicionales y golpeado por los fracasos y atropellos que registra la historia, en un pueblo instruido, con acceso a la salud y dispuesto a recorrer con entusiasmo los estadios superiores de la educación.
No se trata de hacer apologías. No pretendo ignorar ni silenciar las críticas fundadas que se hacen en muchos aspectos al sistema educativo, ni a los reclamos sobre el estado alarmante de deterioro en que se encuentran los servicios médicos y asistenciales. Pero esto no quita lo otro: la queja colectiva contra carencias y corruptelas no autoriza a ignorar la obra inmensa que se ha hecho para buscar la superación de los niveles de aptitud en el venezolano.
De los 18 millones que integran nuestra población, más del 90 por ciento está alfabetizado. Una tercera parte, es decir, 6 millones, están incorporados al sistema educacional. La escolaridad en primaria llega al 97 por ciento. Cerca de medio millón está inscrito en universidades y otros institutos de educación superior. Estas cifras, que se dieron en el Congreso Nacional de Educación en enero, las he citado ya en ocasión anterior: ahora quiero insistir en ellas porque constituyen a la vez un motivo de esperanza y una causa de obligación. Son muchos los venezolanos, de los más variados sectores sociales, que han hecho postgrado en afamadas instituciones científicas del mundo desarrollado. No es misterioso para ellos el campo de la avanzada tecnología. Se han preparado y tienen el anhelo de servir.
Las perturbaciones de nuestra economía han comenzado a provocar la fuga de cerebros. Antes se notaba la dificultad en que compatriotas nuestros quisieran irse a trabajar en el exterior, por más halagüeña que se les pintara la oportunidad. Ahora, con la caída brutal de nuestro signo monetario, con el alza vertiginosa del costo de la vida, pero especialmente con las trabas que en múltiples formas se oponen al ejercicio de su actividad propia, un creciente número de jóvenes bien preparados son tentados a aceptar los ofrecimientos que se les hacen para desempeñarse en medios que les aseguran un ambiente más propicio a la investigación y práctica profesional, a la vez que una remuneración más atractiva y una facilidad mayor para la educación de sus hijos.
La verdad es que la Venezuela nueva –lo mismo podría decirse de otros países latinoamericanos– cuenta con graduados y postgraduados universitarios en las más variadas disciplinas, capaces de asumir tareas indispensables para buscar la vía franca hacia el desarrollo. Pero hay que hacerles atractiva la idea de asumir las pesadas tareas que el país reclama.
Es necesario, por ello, insistir en el otro aspecto arriba referido. Nuestros recursos humanos tienen que acendrar el amor a la Patria, feliz a veces y a veces doliente; para fortalecer el sentido de responsabilidad y el espíritu de servicio; para mantener firmemente la decisión de cumplir el deber por el deber mismo, sin afanes consumistas y sin negligencias holgazanas. Esa disposición espiritual la he encontrado en muchos hombres y mujeres jóvenes con quienes he tenido posibilidad de dialogar; pero por ello mismo demandan angustiosamente un liderazgo sano y confiable, un orden de cosas que les permita aprovechar armónicamente sus capacidades y orientar constructivamente sus preocupaciones en aras de un destino mejor.
Tales son los elementos más valiosos con que contamos para la gran batalla que nos plantea nuestro dramático presente. No me refiero a algunos ambiciosos, cuyo único afán es el de ganar dinero como sea; no aludo a otros pedantes, que por tener dinero o posición –social o académica– se creen amos del Universo y se sienten con derecho a desconocer legítimos valores de todas las generaciones y pontificar como si sólo ellos poseyeran la verdad absoluta e irrefutable. Esos son minoría. El mayor número ve las cosas con sentido de la realidad y con disposiciones para poner sus cualidades, innatas y adquiridas, en dirección de un esfuerzo común y solidario.
Contar con esos recursos humanos es un privilegio. Interpretarlos y atenderlos es un compromiso prioritario. No me atrevo a pensar cuántos episodios nos faltan para salir del túnel en que ahora nos sentimos ahogados. Lo que es indiscutible es que para el momento en que comencemos a ver luz, tenemos que aprovechar a esa nueva generación, muy superior en formación y en medios a las generaciones anteriores, para podernos quitar de la frente el «Inri» del subdesarrollo. O lo hacemos con ellos, o vendrán otros, del norte o del sur, del este o del oeste, a hacerlo e imponernos un colonialismo más deprimente que cualquiera anterior. Este mensaje lo doy siempre a los jóvenes cuando les hablo, especialmente en las ceremonias de graduación, como un alarido del país que les ha dado vida y les abrió amplia posibilidad para formarse y espera, como recompensa, la labor urgente para asegurar a los que vendrán después amplitud de horizontes y perspectivas de grandeza.
