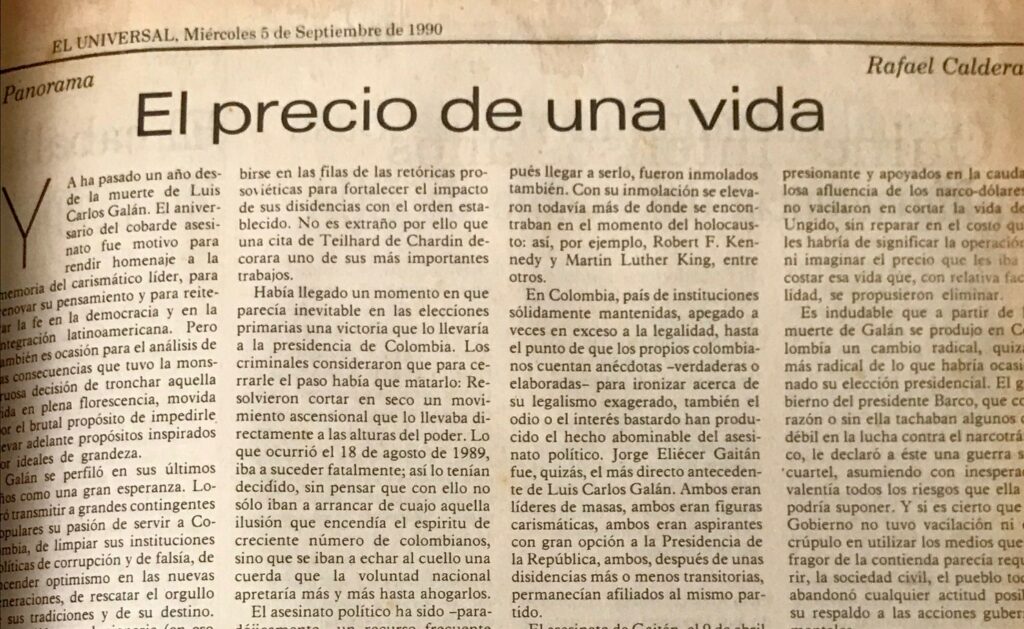
Recorte de El Universal del 5 de septiembre de 1990, donde aparece publicado este artículo de Rafael Caldera.
El precio de una vida
Artículo para ALA, tomado de su publicación en El Universal, el 5 de septiembre de 1990.
Ya ha pasado un año desde la muerte de Luis Carlos Galán. El aniversario del cobarde asesinato fue motivo para rendir homenaje a la memoria del carismático líder, para renovar su pensamiento y para reiterar la fe en la democracia y en la integración latinoamericana. Pero también es ocasión para el análisis de las consecuencias que tuvo la monstruosa decisión de tronchar aquella vida en plena florescencia, movida por el brutal propósito de impedirle llevar adelante propósitos inspirados por ideales de grandeza.
Galán se perfiló en sus últimos años como una gran esperanza. Logró trasmitir a grandes contingentes populares su pasión de servir a Colombia, de limpiar sus instituciones políticas de corrupción y de falsía, de encender optimismo en las nuevas generaciones, de rescatar el orgullo de sus tradiciones y de su destino.
Fue un líder revolucionario (en eso discrepo del presidente Virgilio Barco, quien sostuvo que Galán no fue un revolucionario sino un reformista): revolucionario por el acento crítico, pero más que todo por el ímpetu de sus planes de acción; fue un revolucionario que ni en su temprana juventud sucumbió –como muchos otros– a la tentación del marxismo. Empezó diciendo su verdad sin caer en los brazos del materialismo histórico. Sus primeras jornadas de orador político, según me relató, las dedicó a la defensa de la Universidad Javeriana, su Alma Máter, en un momento en que lo que se consideraba revolucionario era combatir las universidades privadas. En el apasionado discurrir de sus campañas comprendió muy bien que no era necesario inscribirse en las filas retóricas pro-soviéticas para fortalecer el impacto de sus disidencias con el orden establecido. No es extraño por ello que una cita de Teilhard de Chardin decorara uno de sus más importantes trabajos.
Había llegado un momento en que parecía inevitable en las elecciones primarias una victoria que lo llevaría a la presidencia de Colombia. Los criminales consideraron que para cerrarle el paso había que matarlo: resolvieron cortar en seco un movimiento ascensional que lo llevaba directamente a las alturas del poder. Lo que ocurrió el 18 de agosto de 1989, iba a suceder fatalmente; así lo tenían decidido, sin pensar que con ello no sólo iban a arrancar de cuajo aquella ilusión que encendía el espíritu de creciente número de colombianos, sino que se iban a echar al cuello una cuerda que la voluntad nacional agregaría más y más hasta ahogarlos.
El asesinato político ha sido –paradójicamente– un recurso frecuente en países civilizados, apegados largamente a la institucionalidad. En Estados Unidos no fueron solamente los presidentes Abraham Lincoln y John F. Kennedy los que concluyeron anticipadamente su mandato por balas asesinas. Otros jefes de Estado también cayeron bajo el plomo homicida; pero el crimen dio en cada caso mayor protección a la víctima, que no sólo quedó con su muerte consagrada en el más alto nivel del procerato, sino que continuó proyectando su mensaje, con mayor amplitud aun que la que durante su vida se difundió desde la posición preeminente a que la había llevado la adhesión del pueblo. Como aquellos, otros destacados políticos que no fueron presidentes, pero que habrían podido después llegar a serlo, fueron inmolados también. Con su inmolación se elevaron todavía más de donde se encontraban en el momento del holocausto: así, por ejemplo, Robert F. Kennedy y Martin Luther King, entre otros.
En Colombia, país de instituciones sólidamente mantenidas, apegado a veces en exceso a la legalidad, hasta el punto de que los propios colombianos cuentan anécdotas –verdaderas o elaboradas– para ironizar acerca de su legalismo exagerado, también el odio o el interés bastardo han producido el hecho abominable del asesinato político. Jorge Eliécer Gaitán fue, quizás, el más directo antecedente de Luis Carlos Galán. Ambos eran líderes de masas, ambos eran figuras carismáticas, ambos eran aspirantes con gran opción a la Presidencia de la República, ambos, después de unas disidencias más o menos transitorias, permanecían afiliados al mismo partido.
El asesinato de Gaitán, el 9 de abril de 1948, provocó una tremenda reacción popular, pero los resultados fueron diferentes. El 9 de abril se produjo un estallido de ira colectiva que no tenía objetivos precisos, salvo el de destruir todo lo que se encontrara al alcance del formidable poder de destrucción que se despertó en forma súbita en las masas. El pueblo bogotano, y en especial los sectores marginados, consideraron que el estamento político-social era el responsable del atentado, y con violencia demoníaca arrasaron lo que pudieron. La firmeza del presidente Ospina («para Colombia vale más un Presidente muerto que un Presidente fugitivo») y la patriótica serenidad del Directorio Liberal, con Darío Echandía a la cabeza, impidieron que el volcamiento de la ira popular condujera al derrumbe institucional de la República, aunque las derivaciones del «bogotazo» produjeron no pocos hechos censurables, no pocas violaciones de derechos humanos y, algo más trascendente, un movimiento guerrillero que sometió a la hermana República a una situación de violencia cuyo manejo ha requerido la mayor lucidez y la más vigorosa energía.
En el caso de Galán, la reacción fue impetuosa, pero diferente. El sentir popular coincidió con la opinión general en el señalamiento de la autoría intelectual del detestable hecho; y ello determinó una actitud solidaria del país nacional con el Gobierno establecido, para combatir a quienes, organizados en forma impresionante y apoyados en la caudalosa afluencia de los narco-dólares, no vacilaron en cortar la vida del Ungido, sin reparar en el costo que les habría de significar la operación, ni imaginar el precio que les iba a costar esa vida que, con relativa facilidad, se propusieron eliminar.
Es indudable que a partir de la muerte de Galán se produjo en Colombia un cambio radical, quizás más radical de lo que habría ocasionado su elección presidencial. El gobierno del presidente Barco, que con razón o sin ella tachaban algunos de débil en la lucha contra el narcotráfico, le declaró a éste una guerra sin cuartel, asumiendo con inesperada valentía todos los riesgos que ella le podría suponer. Y si es cierto que el Gobierno no tuvo vacilación ni escrúpulo en utilizar los medios que el fragor de la contienda parecía requerir, la sociedad civil, el pueblo todo, abandonó cualquier actitud posible dando su respaldo a las acciones gubernamentales.
Mucho valía Galán. Había sido suya una vida intensa y consecuente. Se trazó una línea de acción continua, desde que, al aceptar la invitación del presidente Pastrana, asumiera el Ministerio de Educación cuando no tenía todavía 30 años, y con ello renunciara al periodismo para entrar de lleno en la vida política. Periodista de mucho porvenir en El Tiempo, tenía presente lo que el doctor Eduardo Santos le había dicho, que «el que se va de El Tiempo a la política, después no puede regresar de la política a El Tiempo»; pero su mundo interior le decía que la vida política le ofrecía amplios caminos para proyectar sus anhelos de cambio y su vocación de servicio. En su breve periplo marcó huella profunda y dejó señalados claros derroteros. César Gaviria, el actual presidente de Colombia, recogió de sus manos exánimes la antorcha y tomó su puesto en la carrera, para avanzar, con su estilo propio –que indudablemente no es el mismo de Galán– en dirección a los destinos que Galán anunció.
Fue un precio muy alto el que costó a su pueblo el disparo que cortó la vida de Galán. Pero para sus asesinos, el precio fue descomunal.
La muerte del líder produjo en los suyos un llanto incontenible que todavía se vierte; pero también, por los caminos inescrutables de la Providencia, puede ser el comienzo del rescate de la paz y de la convivencia armónica, que tanto necesita nuestra hermana República.
